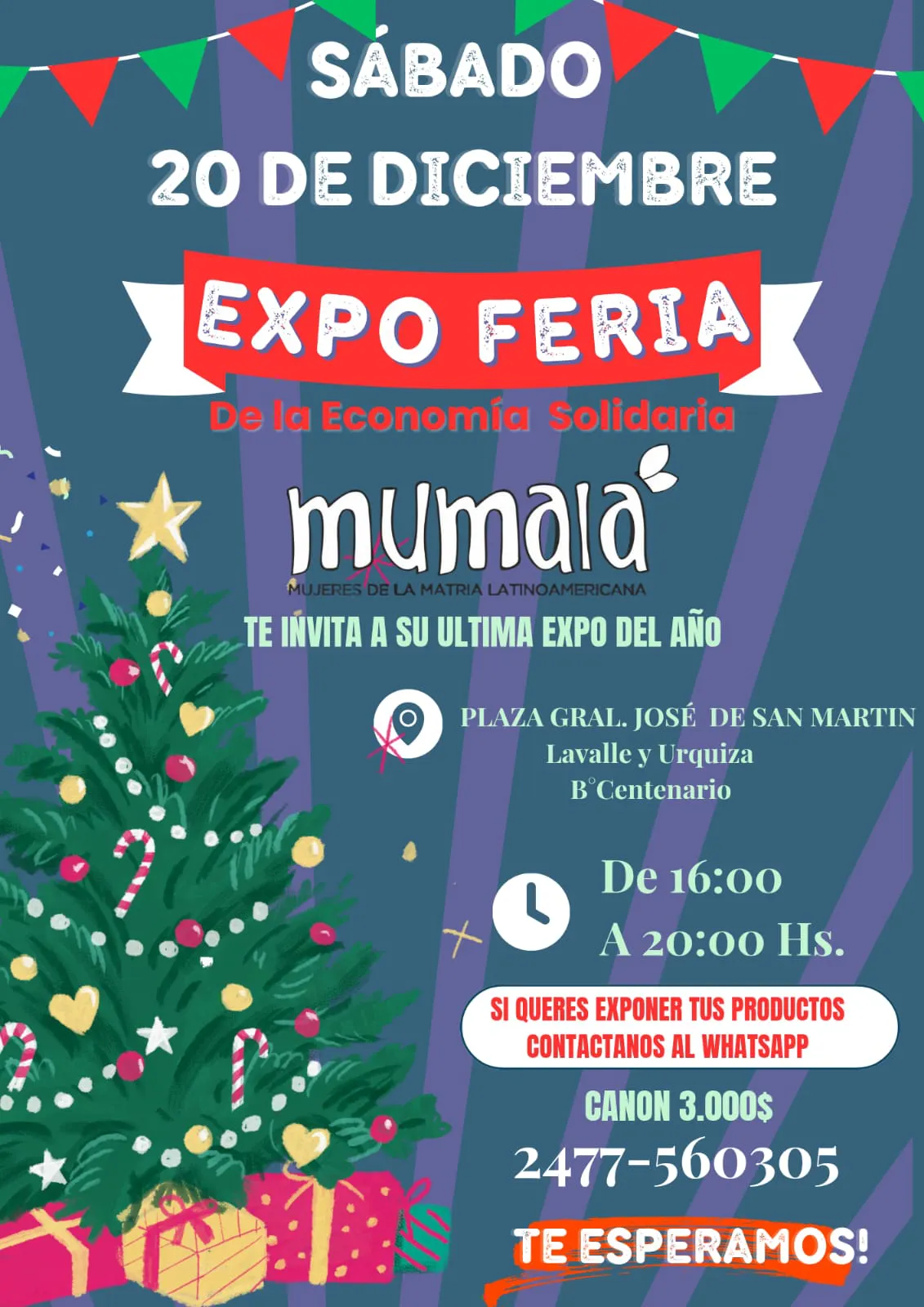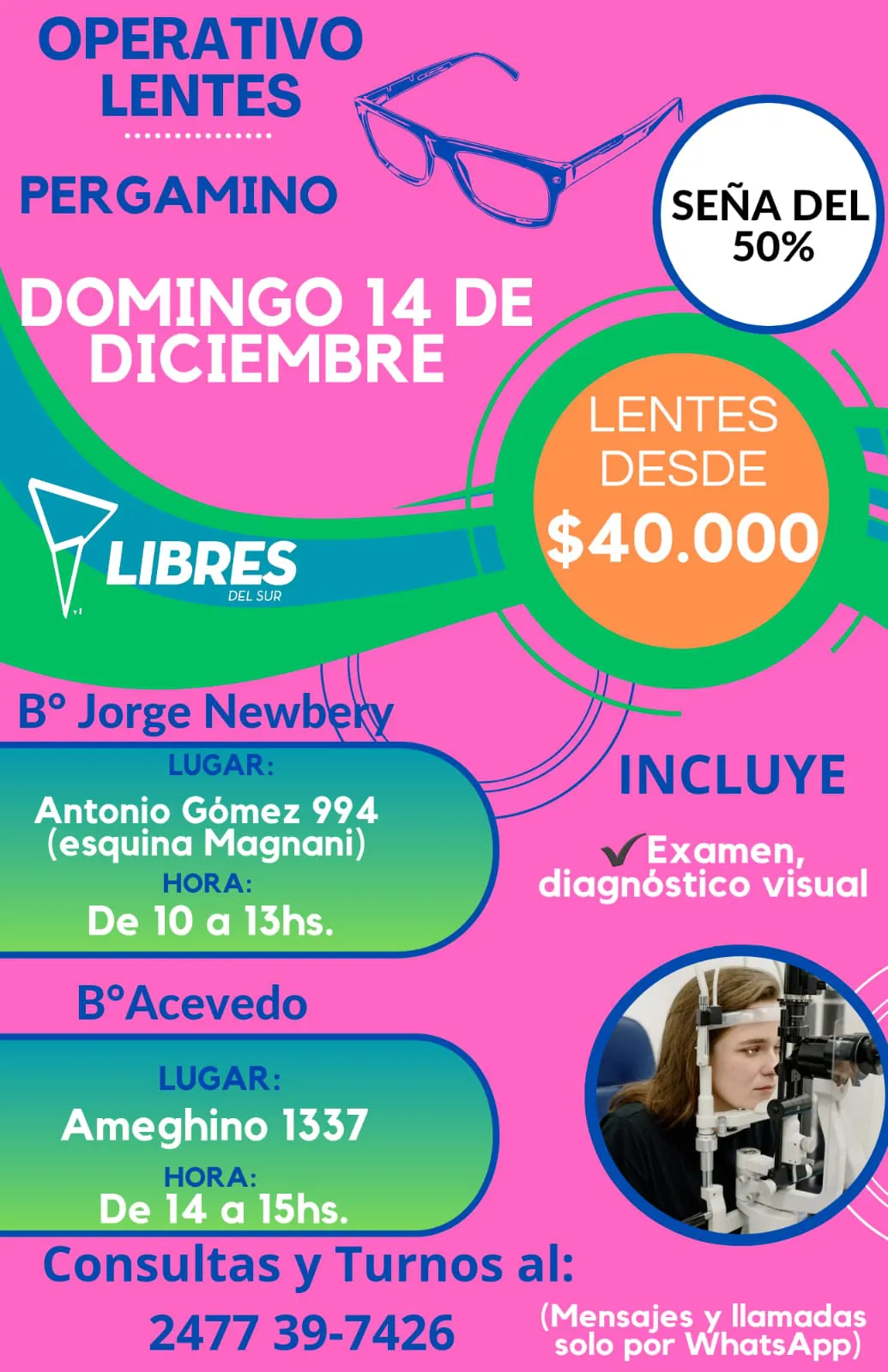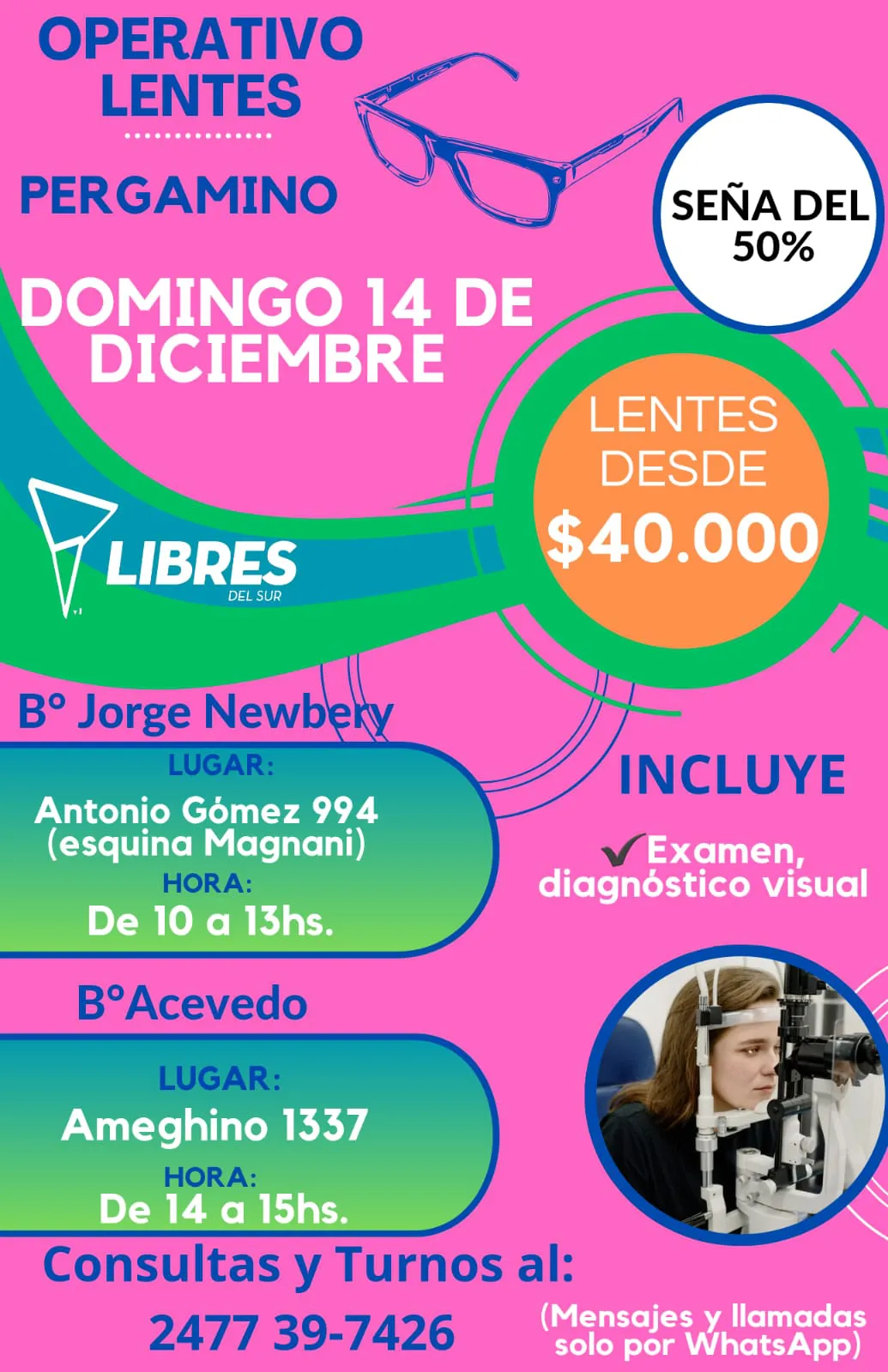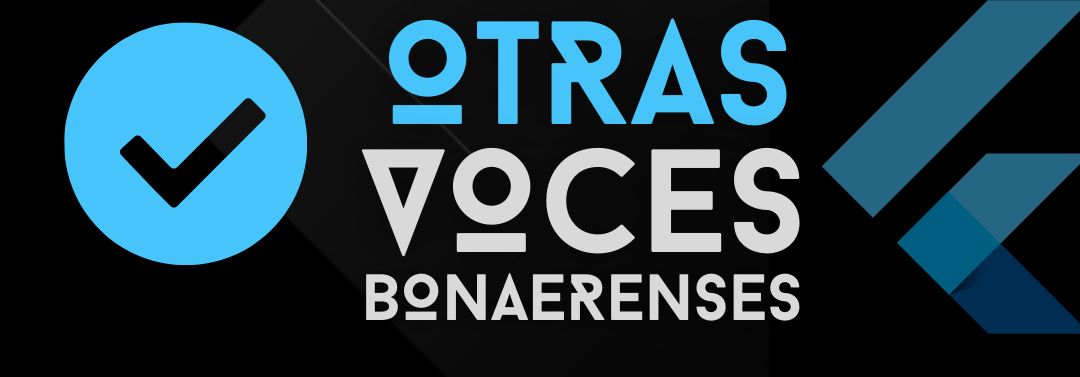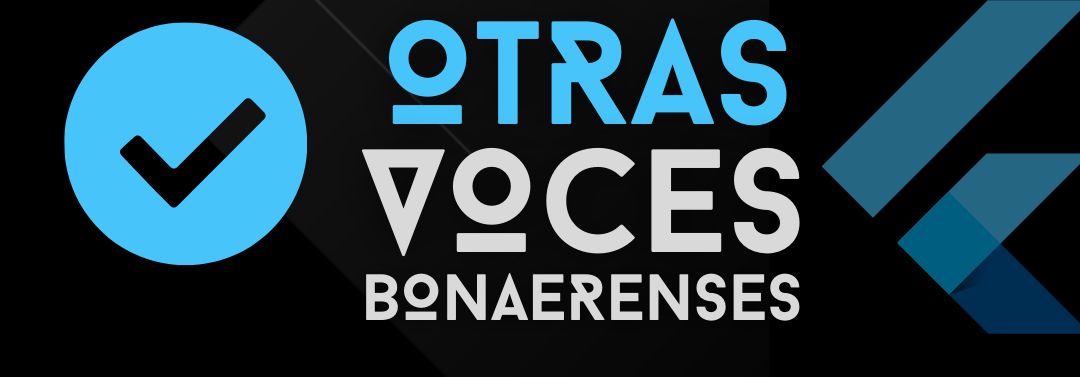En estos días circulan en los medios argumentos que descalifican los femicidios de Brenda, Lara y Morena argumentando que, como las chicas ejercían la prostitución (recordemos que una de ellas era menor de edad, por lo cual habría que hablar de explotación sexual), “por algo les pasó lo que les pasó”, y sembrando un manto de sospecha en torno a su calidad de víctimas.
Por otro lado, hay quienes dudan de que estos homicidios puedan ser calificados como femicidios, con el argumento de que el “componente narco” inhabilita otro tipo de análisis y que el supuesto móvil de robo apunta a otro tipo de motivaciones y por ende encuadres del caso.
Si bien son dos aspectos distintos, nos lleva a preguntarnos en quién pensamos cuando pensamos en una víctima de femicidio.
Parece que cuesta pensar la figura del femicidio fuera de la violencia familiar o doméstica.
Cuando pensamos en el estereotipo de la víctima de violencia de género --el femicidio es la forma más extrema-- podemos caer en la idea de que una mujer víctima de su pareja o expareja. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones que ocurren fuera del espacio doméstico donde el Estado tiene una responsabilidad más evidente y en las que intervienen otros factores que van sumando vulneraciones a los derechos de las víctimas.
Recordemos que en los años setenta, Diana Russell usó el concepto “femicide” para nombrar el asesinato de mujeres por razones de género y lo definió como “el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, entre otras". La antropóloga feminista Marcela Lagarde adaptó y popularizó el concepto de feminicidio en español en los años noventa para visibilizar la violencia sistemática contra las mujeres ante una ola de homicidios masivos contra mujeres en Ciudad Juárez en el contexto de narco criminalidad y la instalación de las maquilas en la frontera mexicana. Es decir que ya desde entonces el concepto abarca esta complejidad.
Para reconstruir los contextos en cada caso, distintas investigadoras que analizan el uso de estereotipos de género en casos judiciales, proponen algunas preguntas como:
"-¿Existe una discriminación histórica respecto de las mujeres en el acceso a un derecho en particular cuyo ejercicio sea relevante en el caso?
-¿Hay alguna situación en la que se detecte que las mujeres han ocupado tradicionalmente un rol subordinado?
-¿El grupo afectado ha sido excluido de algún derecho en particular en el pasado? ¿Ese derecho tiene relevancia en el caso?”
Ante casos tan aberrantes y dolorosos, como el que vivimos estos días, nos debemos hacer el ejercicio de responder estas preguntas si no queremos seguir naturalizando y justificando las violencias cometidas contra las víctimas y el sufrimiento para personas cercanas a ellas.
El caso que nos ocupa responde a la intersección de vulneraciones. Brenda, Lara y Morena eran mujeres jóvenes, que vivían en familias de pocos recursos económicos, ejercían la prostitución y/o eran explotadas sexualmente en un contexto de violencia de género estructural.
A partir del método de análisis legal de los estereotipos, Celeste Novelli, en el libro ¿Qué ves cuando me ves? Una propuesta para analizar los estereotipos de género desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Editorial Ciudad y Derechos, Defensoría del Pueblo de la CABA) propone un método para analizar desde este punto de vista los casos judiciales que llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por considerar que los estereotipos de género adoptados pueden entorpecer la búsqueda de justicia, estigmatizar a las víctimas, revictimizadas e impedir el cumplimiento de las obligaciones de los países de garantizar el acceso a derechos y a una vida libre de violencias.
Si bien es un método aplicable para el accionar policial y judicial, creo que es un insumo interesante para preguntarnos cómo pensamos y difundimos estos casos desde los medios de comunicación.
Uno de los pasos propuestos por el método es identificar y nombrar al estereotipo para visibilizarlo. En ese sentido, retoma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que identificó estereotipos en declaraciones de funcionarios, en general asociados al rol doméstico que se espera de las mujeres y a las represalias que reciben al correrse de ese rol y salir a la esfera pública. Por ejemplo, en el Caso Velasquez Paiz y otros vs. Guatemala, que aborda el femicidio de una adolescente, encontraron que se referían a ella como “una cualquiera”, “una prostituta o una guerrillera” porque había desaparecido en la madrugada, había ido a una fiesta en los suburbios y vestía gargantilla y arete en el ombligo y además andaba sola y era mujer. En otro caso, el de Linda Lopez Soto, una joven venezolana secuestrada, torturada y mantenida en cautiverio por varios meses, no se pudo acreditar la violencia sexual por distintas irregularidad y porque la defensa la acusó de ejercer el “trabajo sexual”, y pidió que se aplicara un artículo del Codigo Penal que establecía una pena menor en casos de violación contra mujeres que ejercían la prostitución. En el caso Campo Algodonero (2009) sobre la desaparición y muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, dice Novelli que la investigación fue demorada e ineficiente, entre otras cuestiones porque se consideró que las jóvenes eran “deshonestas” o “voladas” por no estar en sus casas.
Esto habla de lo que los feminismos vienen denunciando hace tiempo, la construcción de buenas y malas víctimas frente a la violencia de género, y de vidas que importan y otras que no. Mujeres que pueden cumplir con el estereotipo de víctima y las que no. Bajo esta mirada, las mujeres y jóvenes que ejercen la prostitución no merecerían igual valor y protección de derechos.
Los medios de comunicación tienen dificultades para identificar los estereotipos y son una caja de resonancia perfecta para su reproducción. Recordemos el caso de la “fanática de los boliches”, entre otros. Si los estereotipos construyen imaginarios y tienen relación directa con los hechos, como hemos analizado hace unos días, vale la pena detenernos un instante antes de hablar sin saber o en base a nuestros propios prejuicios o los de otros actores en juego, si no queremos ser vehículos privilegiados de los mensajes de los femicidas, que buscan disciplinar e instalar la saña y el terror sobre los cuerpos feminizados, especialmente, de sectores con derechos vulnerados.